Guía de uso para volver al Madrid de ‘La Movida’
Seguramente la narrativa creada en torno a la movida es una idealización para consumo de mitómanos pero también fue una década repleta de creatividad en toda la ciudad.
Han transcurrido más de cuarenta años desde que puse por primera vez mis pies en Madrid. Fue llegar y besar el santo. Y no precisamente San Isidro, sino San Juan Evangelista, porque fue en ese colegio mayor donde participé en un concierto de folklore. La prole progre exhibía barbas hirsutas, camisas de cuadros en tonos pastel y marrón, y pantalones de pana deshilachados. El aroma fétido del alcohol a granel y del canuto compartido hacían del Salón de actos del Colegio un antro espectral. Corría el principio de la década de los ochenta. Comenzaba la movida madrileña, aunque, bien visto, nadie era consciente de que comenzaba nada. Allí, en ese Madrid de los ochenta, al que Casani definió con acierto como la “ciudad enana más alta del mundo”.

La movida fue una foto imprecisa pero mítica de los ochenta
Eran años de transgresión, sin más, porque no había ningún propósito de enmienda social ni moral. Lisa y llanamente había un ímpetu tan racional como irracional de divertirse. Y una agrupación de talento creativo insuperable. Aquel Madrid que dejaba atrás la pandemia del franquismo y el confinamiento castrante de las reglas y principios del Régimen, solo necesitaba liberarse. Divertirse en sentido amplio. Y entre todos construyeron un significante ficticio pero fascinante que se llamó “movida”, una foto imprecisa pero mítica de los ochenta.
Cuando las luces se apagaban en aquel Madrid a medio despertar, surgía una nueva modernidad juvenil, compuesta por muchas bolas de cristal. No fue un movimiento, ni siquiera fue un fenómeno, tal vez ni existiera, como esas noches con una mujer de cuyo nombre ya nada sabes cuando pasan los años y las prisas. Es más, seguramente la narrativa creada en torno a la movida madrileña es una idealización para consumo de mitómanos.

La movida se movía por todo Madrid
Cada religión tiene su templo y cada templo, su oficiante. Probablemente todo surgiera en el barrio de Prosperidad, en la “Prospe”, allí donde fui a vivir un año en los tempranos noventa. El ateneo de la movida era la sala Rock-Ola, quizá el epicentro del desmadre a la madrileña de una juventud desinhibida y desatada. Pero había más: la Sala Sol, Chicote, el Paraíso en la calle Primavera de Lavapiés, la galería Moriarty en Chueca, Malasaña, la Vía láctea o el Penta, y el Rastro en la Latina.
Pero que nadie piense que la movida era una sacudida underground y suburbana. Y, si no, recuérdese que fue en el hotel Palace en 1983 donde la revista La luna de Madrid despidió el año con una fiesta única e inolvidable. O Chamberí, en cuya Escuela de Caminos, más irreverente de lo que se puede pensar, organizó el mítico concierto homenaje a Canito. Por no de hablar de las galerías de arte Sen o la de Fernando Vijande, en la que Andy Warhol inauguró su exposición “Pistolas, cuchillos y cruces” en el barrio de Salamanca. Para que luego vengan algunos a minusvalorar el poder transformador de los barrios pudientes de Madrid. Ese Madrid tan real como figurado descendía también hacia los barrios del Sur, donde la movida tenía un estilo ya diferente.

La movida era algo más que música
La movida fue y es una metáfora y una hipérbole. Una década de cambio desde que en 1975 murió Franco hasta los felices 1985, cuando la democracia ya era salseo consolidado. Quizá era todo una gran carcajada, como la canción de Kaka de Luxe “Pero que publicó más tonto tengo”(1978). Años de la Orquesta Mondragón, de Radio Futura, de Burning en los locales de ensayo de la Elipa, de Nacha Pop, de los Zombies, de los Ejecutivos Agresivos, de Alaska con Pegamoides y después con Dinarama, de los Secretos, antiguo Tos, y su mítico “Déjame” (1981).
Años de Siniestro Total, de Tino Casal (ay, Eloise), de Tequila y su “Salta” (1981). De Mecano muchos años antes de que Nacho Cano la liara con banda roja incluida y con apariencia de soldado de la guerra de las galaxias. De WAQ, de Rubí y los Casinos, de Aviador Dro, de Golpes Bajos, de Loquillo y de Gabinete Caligari y sus “Cuatro rosas” (1984). Y para desdicha de Irene Montero, de las Vulpes y su bárbara “Me gusta ser una zorra” (1983). La sexualidad, también en el cine de Almodóvar, como un instrumento útil y corrosivo de provocación y ruptura con los valores dominantes.
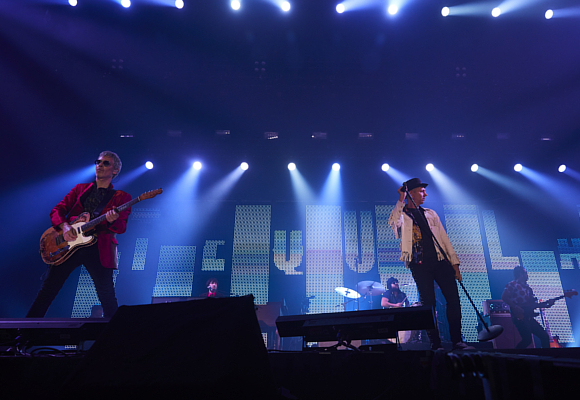
Si llega el fin del mundo, que nos coja bailando
“Eres el rey del Glam, nunca podrás cambiar,/ajeno a las modas que vienen y van/porque tú, tú, eres el rey del Glam”. La música sigue sonando desde Cibeles, con el edifico de Correos convertido ya definitivamente en la sede del oficialismo municipal. Ese Madrid que para Ceesepe no era sino un “pedazo de tierra con muchos bloques de cemento” y, que, en cambio, ocultaba bullicio, fiesta desenfrenada, erotismo punzante, disfrute del placer de los dioses de la libertad.
Era una ciudad distinta, en la que la política se trivializaba porque no interesaba a los sacerdotes de la movida, en la que lo estético era preponderante frente a lo ético, y en la que el “buen rollo” sustituía al “mal rollo”. Madrid era una fotografía de Ouka Leele, a la que conocí más tarde, humilde y tímida. Apenas queda ya nada de eso, a salvo de la herencia cinematográfica y la música discrecional de un Spotify. “Malos tiempos para la lírica” en los terribles años veinte del siglo XXI. Al menos, en Madrid hemos recuperado la calle, y hemos dejado atrás las estrofas de Parálisis Permanente que anticipaban en “Autosuficiencia” los meses de confinamiento sanitario: “Encerrado en mi casa/todo me da igual/ya no necesito a nadie/no saldré jamás”. Pues eso, que si llega el fin del mundo, que nos coja bailando.












