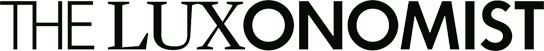4 teorías interesantes sobre el amor romántico en San Valentín
¿Estamos programados para enamorarnos? Descubrimos algunos preceptos de la ciencia del amor y del enamoramiento.
Si existe un momento oportuno para reflexionar sobre el amor y el romanticismo, ese es el Día de San Valentín. Ya sea por exceso, por defecto, o incluso por rutina marital, cada 14 de febrero, casi todos le damos una pequeña “pensada” al asunto del amor.
Los más afortunados, aunque no lo sepan, son los que tienen una pareja estable de la que manifiestan seguir enamorados. Sin embargo, no nos engañemos: los auténticos protagonistas de San Valentín son esas parejas de nueva hornada que supuran ilusión y son todo arrebato en la intimidad.
El Día de San Valentín es un buen momento para hablar de amor

Odiada por unos, y amada por casi todos los demás, la jornada del Día de San Valentín también nos permite recapacitar sobre la ciencia del amor. Y decimos ciencia porque, al margen de inspirar a la literatura, el amor ha generado ríos de tinta como objeto de estudios científicos de muy diverso corte.
Empezando por la antropología, para seguir con la psicología, las investigaciones más reveladoras sobre Eros quizá vengan de la neurociencia. Tampoco podemos desestimar el papel del amor dentro de las teorías más evolucionistas y que explican todo en base a nuestro supuesto deseo inherente de reproducirnos. Estas son algunas de las teorías más interesantes sobre el amor romántico:
La teoría evolutiva de Helen Fisher

¿Estamos programados para enamorarnos? ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? ¿En qué momento se “dispara” el amor, cual flecha de Cupido? A estas y otras preguntas quiso responder la famosa antropóloga Helen Fisher, fallecida hace apenas seis meses.
La investigadora del Instituto Kinsey utilizó imágenes de resonancia magnética funcional para estudiar el amor romántico. Sus investigaciones revelaron que el amor es un sistema cerebral primario, similar al hambre o la adicción, impulsado por la dopamina y un sistema de recompensas.

Fisher propuso que el amor romántico es una adaptación evolutiva que facilita la reproducción y la supervivencia de la especie. Según ella, los seres humanos han desarrollado tres sistemas cerebrales distintos para el apareamiento y la reproducción:
- Deseo sexual: Impulsado por hormonas como la testosterona y los estrógenos, nos motiva a buscar múltiples parejas.
- Amor romántico: Asociado con altos niveles de dopamina y norepinefrina, nos lleva a focalizar obsesivamente en una persona específica.
- Apego: Relacionado con la oxitocina y la vasopresina, fomenta vínculos a largo plazo para la crianza conjunta de la descendencia.
Estas tres fases pueden superponerse, alterarse en orden y variar en intensidad a lo largo de una relación. Lo importante es saber que la combinación de estos sistemas explica por qué nos enamoramos varias veces en la vida, ya que cada experiencia amorosa puede activar los factores de manera diferente.
La Teoría Triangular del Amor de Sternberg

El psicólogo estadounidense Robert Sternberg, profesor de la Universidad de Yale, propuso la Teoría Triangular del Amor. Según este investigador, el amor se compone de tres elementos fundamentales que explicarían los distintos tipos de manifestaciones amorosas:
- Intimidad: Hace referencia a la cercanía emocional, la conexión y la confianza que se desarrolla entre dos personas.
- Pasión: Se relaciona con la atracción física y sexual, así como con la excitación y el deseo de unión con la otra persona.
- Compromiso: Implica la decisión consciente de mantener la relación y el esfuerzo por sostener el vínculo a largo plazo.
Como resultado de las diferentes combinaciones posibles de estos principios, surgirán diferentes tipos de amor. Así, por ejemplo, la presencia de intimidad y pasión sin compromiso se denomina “amor romántico”, mientras que la combinación de intimidad y compromiso sin pasión se conoce como “amor compañero”.
El “amor consumado” o completo, sin embargo, integra los tres elementos y representa la forma más plena de amor, según Sternberg. La teoría triangular destaca la importancia de equilibrar estos tres componentes para lograr una relación satisfactoria y duradera.
La teoría de la duración del amor del Doctor Sergio Adrián Montero Cruz

Las explicaciones del doctor Sergio Adrián Montero Cruz sobre su estudio realizado en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIB) de la Universidad de Colima (México) se centran en las diferencias biológicas que se suceden a nivel neurológico entre hombres y mujeres.
En ambos géneros se puede explicar el enamoramiento a través de la activación del sistema límbico, sobre todo en el área Tegmental Ventral.
En su entrevista publicada en la web de la Universidad de Colima, Montero Cruz analizó las diferencias en la duración del enamoramiento entre hombres y mujeres.
Los hallazgos indican que, en los hombres, la fase de enamoramiento suele prolongarse alrededor de seis meses, mientras que, en las mujeres, este periodo puede extenderse desde seis meses hasta los tres años.
Estas diferencias podrían estar relacionadas con factores biológicos y psicológicos que influyen en la experiencia del enamoramiento en cada género. El autor se refiere, en ambos sexos, al enamoramiento como si fuera poco más que una droga. No solo adictiva, sino distorsionante a nivel perceptivo, sobre todo por el exceso de dopamina, que impide el raciocinio a la hora de evaluar al ser amado.
Investigaciones de la psiquiatra Marian Rojas

Ya en nuestro país, destaca la labor divulgadora de la psiquiatra Marian Rojas, muy conocida por el concepto de recetar la búsqueda de esa “persona vitamina” que te ayuda y apoya en todo momento.
La especialista también ha analizado ampliamente el fenómeno del enamoramiento y su duración, sobre todo a través de su trabajo en consulta.
Su discurso respecto al amor versus enamoramiento se basa en la evidencia de estudios anteriores, como los ya mencionados de Helen Fisher. Como psiquiatra, incide en el papel de los neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina. Son responsables del placer hedonista y de la creación del vínculo amoroso y del cariño, respectivamente.
Asimismo, habla de la labor de la corteza cerebral, que es la que aporta el papel de control y de advertencia cuando las cosas no convienen, siendo una especie de Pepito Grillo ante la impulsividad de la dopamina. Por ejemplo, cuando alguien te llama la atención y “te surge una chispa”, como ella dice, pero sabes que no te conviene (porque estás casado, por ejemplo).

De sus declaraciones en el podcast de Nude Project (a partir del minuto 54:50) se concluye que la etapa de enamoramiento tiene fecha de caducidad. Se produce una “cumbre química” que finaliza aproximadamente a los 17 meses, coincidiendo con los tiempos que promulgaba Fisher.
Según Rojas, este periodo culmina debido a que el cerebro produce menos sustancias relacionadas con el enamoramiento o porque los receptores neuronales se vuelven menos sensibles a ellas.
Este descenso en la actividad neuroquímica marca el fin de la fase de enamoramiento y la transición hacia etapas más maduras de la relación.