Ecos de la tribu
En el mundo de la tribu, de la pretribu y de la postribu, cunden los pícaros, ahítos de inteligencia práctica y método de subsistencia.
Es costumbre en algunas tribus africanas que cuando se produce una renovación del Jefe del clan, al día siguiente de su investidura, se adentre en la selva o en la sabana según los casos y permanece oculto durante varias semanas. Es un periodo de obligada reflexión, de análisis de resultados, sin demoscopia ni opinadores de “chupa de domine”, en el que, con los pies en el suelo y en ausencia de mensajes y llamadas inopinadas de felicitación, piensa sobre el porvenir y sobre el mismo futuro de quienes le han de acompañar en las tareas de gobierno.
Quizá Doñana o Quintos de Mora podrían haber servido para esto, amén de otros retiros espirituales que se practican. Imagino al jerarca oteando el horizonte multicolor, rodeado de toda la fauna del Paraíso, mientras medita. A la vuelta, según contrastan los estudiosos en antropología y sociología tribal, el patrón escoge a quienes le van a acompañar en la tarea. Y en este momento practica una intervención casi eugenésica, eliminando a aquellos que, aún habiendo tenido cierto protagonismo previo, pueden constituir un lastre en el nuevo proyecto. Madera de líder.

En la formación de las estructuras de la tribu, desde la aldea galaica hasta la aldea filotecnológica, a renglón seguido del nombramiento de los Secretarios del Principal, comienza un rosario de peticiones de colocación. Pérez Galdos retrató con luminosidad la vocación de privanza y nepotismo de aquella Administración, la de su época. Pero hay una anécdota que viene al caso que se imputa a Romero Robledo, precursor y maestro en el arte del enchufismo y del caudillismo y proveedor de favores a granel. Se narra que un joven se presentó un buen día en su despacho para pedirle un empleo: “Soy sobrino de don Fulano y vengo de parte de mi tío para que usted me proporcione un destino”. Faltó tiempo al intrigante para acceder a la petición de aquel rapaz, si bien a los pocos meses volvió nuevamente a llamar a las puertas de su despacho: “Dice mi tío que debía usted ascenderme”.
Romero Robledo, a la vista de la insistencia del pedigüeño y en el recuerdo siempre la figura del tío, concedió el ascenso. Y así unas cuantas veces más, hasta que el meritorio se había convertido en uno de los hombres más importantes de la Administración nacional. Al cabo de dos años, cursó visita el tío del interfecto al mismo Romero Robledo, que esperaba la ocasión para cobrarse el favor: “Habrá usted visto que su sobrino ha alcanzado todo lo que usted proponía”. El hombre, sentado en su sillón, miró atónito a Romero Robledo y le contesto: “¿Mi sobrino? ¡Pero si yo no tengo sobrino!” Como Romero Robledo no era hombre complaciente con los engaños que recaían sobre él, a diferencia de los que ejercía sobre otros, convocó de inmediato al gañán en su despacho, que, para entonces, ya era todo un prohombre en la capitalidad: “Usted es un sinvergüenza. Este señor ni es su tío ni le conoce de nada”. El aprendiz de Nicolás contestó sin ningún rubor: “Este señor no es mi tío, efectivamente, pero usted, don Francisco, ya es un padre para mí”. En el nombre del padre, amén.
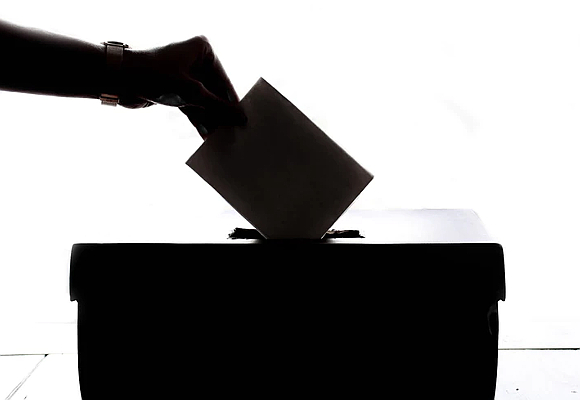
En el mundo de la tribu, de la pretribu y de la postribu, cunden los pícaros, ahítos de inteligencia practica y método de subsistencia. Los tunantes son volubles en cuanto a sus afectos, que los cultivan a conveniencia. Y estos bribones conviven entre nosotros y algunos sagazmente obtienen ventaja permanente. En la postmodernidad, a hacer el pícaro se le llama diseñar una estrategia. Entre los ecos de mi memoria, a lo largo de este año y como consecuencia de varios sucesos acaecidos, me ha venido al recuerdo un hecho que aconteció hace un siglo y que se atribuye al valenciano Félix Azzati, un polemista de la época que además de declarar formalmente la guerra a Dios en un artículo en el diario “El Pueblo”, llegó a decir que tenía más votos que la Virgen de los Desamparados.
Fue precisamente en un proceso electoral cuando varios secuaces de Azzatti fueron a advertirle de que uno de sus electores tradicionales, había comprometido el voto para el candidato contrario. Azzatti fue a ver inmediatamente al hortelano y éste ase apresuró a decirle: “¡No faltaba más, don Félix! ¡Ya le iba a faltar yo a usted! Cuente con mi voto. pero, dígame, ¿qué día quiere que vaya a meter la papeleta en la urna?” Sorprendido Azzatti replicó: “Pero, hombre, ¿qué día va a ser? El domingo, que es el día de las elecciones”. Sin incomodarse y con la serenidad del crédulo, contestó el elector: “¿El domingo? … El domingo no puede ser, porque estoy comprometido con otro. Pero el lunes y el martes cuente con mi voto. Sí, señor. Para usted, dos días y para los otros, uno solo”.

En efecto, en la matemática de la tribu, dos es mejor que uno, aunque he llegado a escuchar que uno más uno no son siempre dos, al menos, en el territorio de la política. Y que las matemáticas son ejemplares en la práctica del poder político, pues es ciencia que practican los truhanes, ya lo puso de manifiesto el Conde de Romanones en una historia que, en la pluma brillante de Jaime Campany, cobra todo su esplendor: “Parece que el Conde era de natural más bien mezquino, mucho más liberal de ideas que de bolsillo, cicateruelo y de cena a oscuras, no por buscar la soledad sino el ahorro”. La fortuna que dejó no la hizo dando. Y, sin embargo, pagaba, ¡qué remedio y a la fuerza ahorcan!, los votos de los alcarreños, que al fin y al cabo eran los que le daban el acta de diputado.
A veces, alguien se le adelantaba en la compra de votos y su muñidor electoral le avisaba alarmado: “Señor Conde, que el contrario ha madrugado este año./Es que lleva comprada media circunscripción”. Impertérrito contestaba el Conde: “Déjelo, déjelo, que termine la compra. Nosotros no tenemos prisa”. El electorero se encogía de hombros. El Conde no tenía pelo de tonto y él sabría lo que se hacía. Cuando el otro hubo terminado la compra, empezaba su campaña el Conde: “¿Cuánto te ha dado el otro candidato?” preguntaba por lo directo a cada elector. Dudaba y rezongaba el interrogado, que ya se sabe que la gramática parda del aldeano consiste en no decir letra, pero al fin soltaba prenda: “Tres pesetas señor Conde”. Sin pestañear, el Conde replicaba: “Habráse visto roñoso. Anda, dame las tres pesetas, toma un duro y me votas a mí”. Son cosas de la tribu, pero, al fin, solo cosas.












